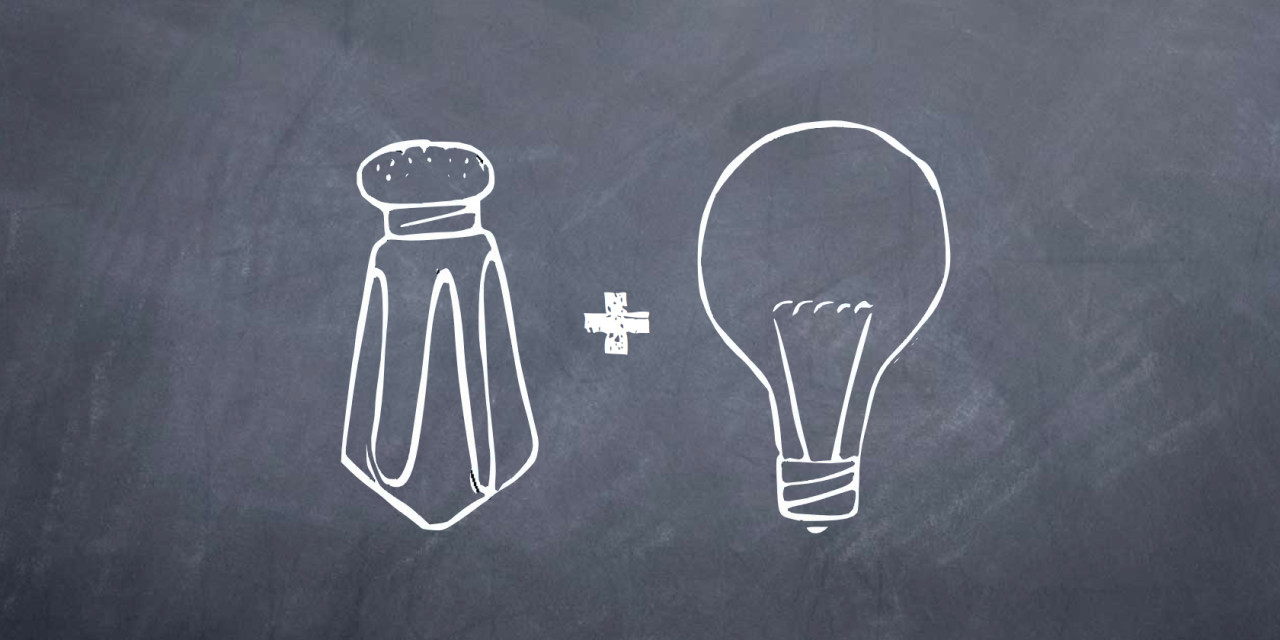
Hace algunas semanas el profeta Isaías nos anunciaba que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran Luz; y el evangelista San Juan se lamentaba de que la luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. La Luz se hizo presente en el mundo, pero las tinieblas no se han disipado totalmente; aunque será más exacto decir que las tinieblas no han querido disiparse; las tinieblas han preferido quedarse cómodamente instaladas en sus privilegios, en sus tesoros, en el consumismo excesivo, en sus palacios, en sus partidos, en sus negocios, en su glamur. Y, sin embargo, las palabras del Señor Jesús siguen sonando, claras y rotundas: «Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo» (Mt 5,13-16). La enseñanza es clara —sal y luz—. El cristiano tiene que dar sabor e iluminar a todos los de casa y a toda la humanidad: «sal de la tierra y luz del mundo» ha dicho Jesús. No podemos quedarnos dentro del salero ni escondernos debajo de la mesa, sino que hemos de actuar con palabras y hechos, hacer visible de alguna manera el Reino que con tanta ilusión y entrega predicó y vivió Jesús.
En nuestra sociedad actual, como en otras épocas de la historia, muchos son los que se presentan como la luz de nuestro mundo y no lo son, muchos los que se creen dar sabor a la vida como la sal y resultan seres desabridos. No son pocos actualmente los que pretenden darse a sí mismos esa condición de sal y luz de los hombres. Por aquí y por allá surgen políticos con vocación de salvadores, científicos con complejo de creadores; médicos con pretensiones de ser amos y señores de la vida y de la muerte, artistas que se creen modelo de vida para la juventud y la niñez, pensadores que se tienen por conocedores de todos los misterios del hombre y no conocen nada, teólogos y hombres de Iglesia que se sienten poseedores y administradores de los misterios de Dios que son insondables..., todos pretenden saber la verdad sobre todo lo humano y lo divino y, por tanto, creen estar capacitados para dar sabor e iluminar al resto de la humanidad. En medio de este mundo, los que nos sabemos discípulos–misioneros de Cristo, hemos de tener bien en claro lo que significa ser sal de la tierra y luz del mundo. Ser sal es darle sabor a la vida desterrando todo gesto amenazante para la paz interior, es vivir y dar alegría, la alegría de hijos de Dios; ser luz es compartir ese gozo de tener a Dios. No se puede decir más en menos. Y, naturalmente es hacer todo esto por Dios. Cada uno de nosotros deberíamos ser portadores de esa antorcha de luz que nos encargó Cristo: la Palabra de Dios, la Buena Noticia de la salvación, la convicción del amor de Dios, el estilo de vida evangélico, que es el que da un sentido de esperanza a la existencia.
En 1984, cuando era estudiante en Roma, asistí por primera vez en mi vida a una ceremonia de canonización en una ceremonia que jamás olvidaré. Era el día del DOMUND, 21 de octubre de aquel año y la ceremonia la presidía en la Plaza de la Basílica de San Pedro San Juan Pablo II. Se trataba de la canonización de San Miguel Febres Cordero, un hermano lasallista ecuatoriano que nació en Cuenca el 7 de noviembre de 1854 y murió en España el 9 de febrero de 1910. Su nombre de pila había sido Francisco Luis Florencio, el cual le fue cambiado al recibir el habito por el de Miguel. Después de aprender sus primeras letras en la escuela de los lasallistas de su ciudad natal, a donde hacía pocos años habían llegado, ingresó con ellos cuando tenía 15 años. Se especializó en Pedagogía y Literatura, para dedicarse luego durante toda su vida a la educación de la niñez y de la juventud buscando ser sal y luz para todos sus alumnos. Escribió libros piadosos, de poesía, textos de matemáticas e historia, en un total de unas 63 obras entre libros y folletos. En 1875 publicó su Gramática de la Lengua Castellana, que ha conocido numerosas ediciones. Por todo ello mereció ser nombrado, en 1892, Miembro de Número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. El 26 de mayo de 1900 Francia lo condecoró con las «Palmas de Oficial de la Academia». En 1907 viajó a ese país europeo donde continuó impartiendo clases. Con ánimo de restablecer su quebrantada salud, en 1910 se trasladó a España, donde murió a la edad de 56 años. Sus restos fueron trasladados en 1937 al Mausoleo de La Magdalena, en Quito. El hermano Miguel supo ser sal de la tierra y luz del mundo como un religioso culto, sencillo y humilde, como un catequista totalmente entregado a la obra de la evangelización, como un educador que ha ayudado a tantos jóvenes y niños a encontrar el sentido de su vida en Jesús y a vivir su fe como don y compromiso. Que María Santísima y San Miguel Febres Cordero nos ayuden a ser sal y a ser luz. ¡Bendecido domingo!
Padre Alfredo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario